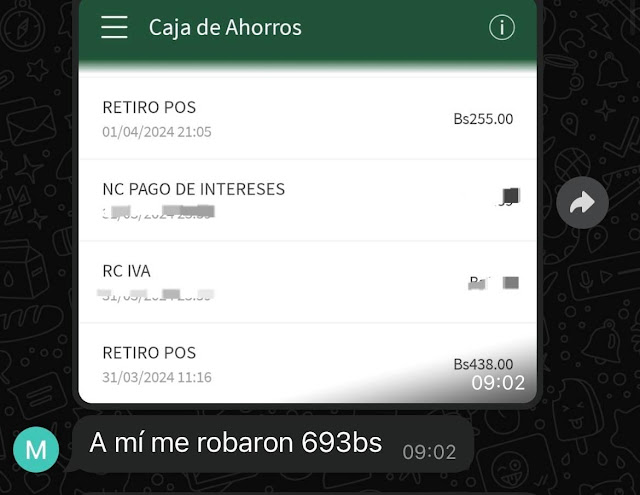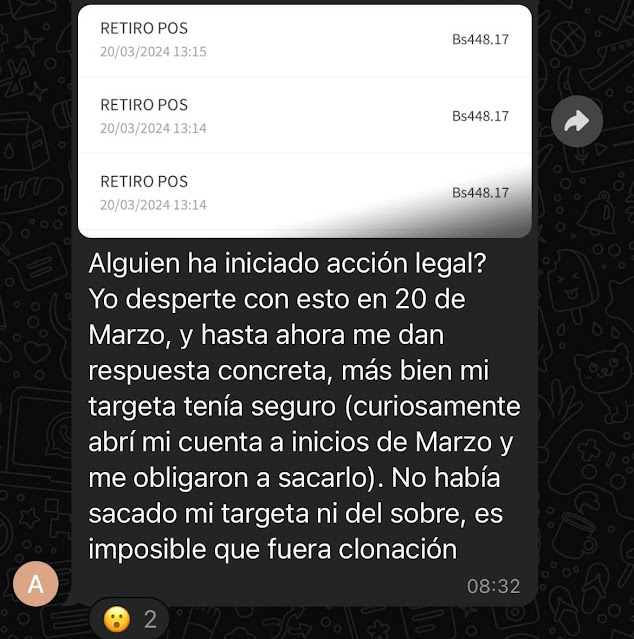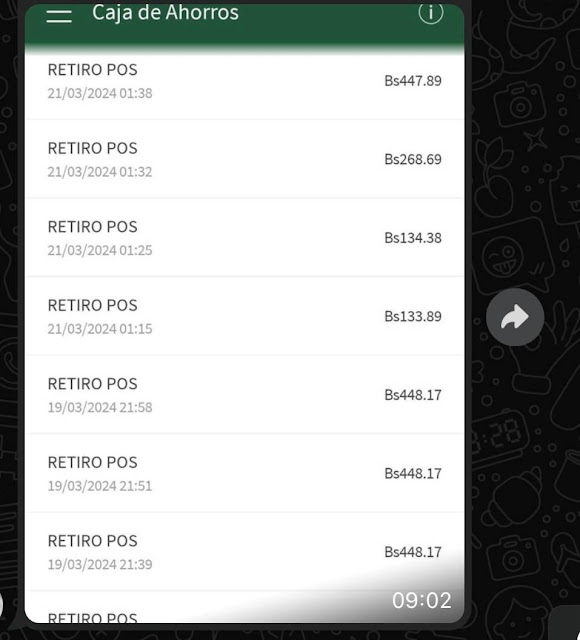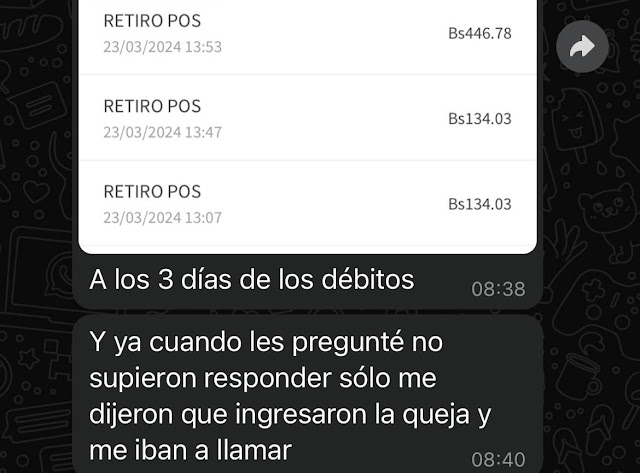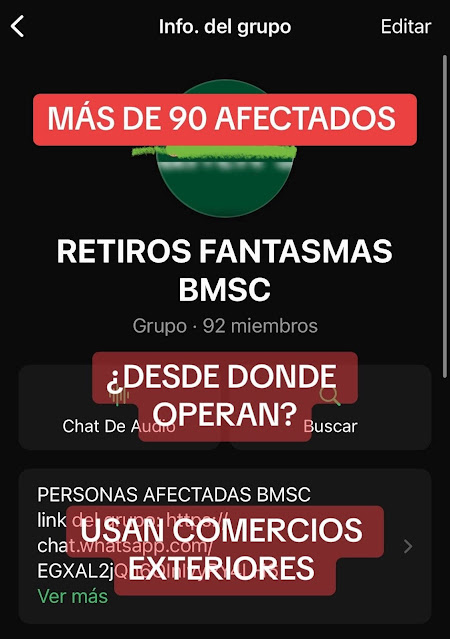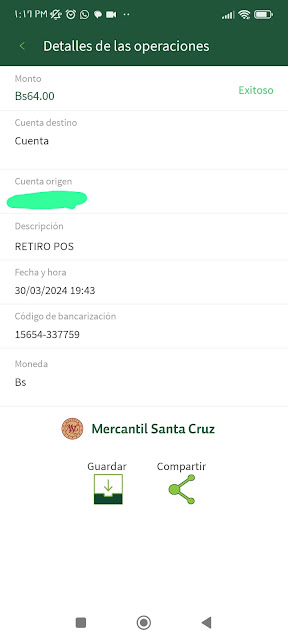Como se ha señalado al comienzo, el proceso de titulización exige, para dar a los inversores un marco de seguridad adecuado, y además para que el vehículo (fideicomiso financiero o fondo cerrado de inversión) sea competitivo frente a otras alternativas de inversión, que los activos sean separados del patrimonio del originante.
A tal efecto, la Ley N° 24.441 introdujo en nuestro derecho la propiedad fiduciaria, o fideicomiso.
La propiedad o dominio fiduciario (el "trust" del derecho anglosajón) es un supuesto de dominio imperfecto, en el que el fiduciario adquiere un bien en interés y beneficio de un tercero, ostentando sólo una propiedad formal (en cuanto la "real" la ostenta el tercero beneficiario). Mediando esa estipulación, el bien no ingresa al patrimonio del fiduciario, y por lo tanto es inmune a la acción de los acreedores de éste.
Conforme a la Ley 24.441, habrá fideicomiso cuando una persona (fiduciante) transmite uno o más bienes en propiedad fiduciaria a otra parte (fiduciario), quién se obliga a ejercerla en beneficio de quién se designe en el acto respectivo (beneficiario).
El efecto esencial del fideicomiso es la constitución de un patrimonio de afectación con los bienes fideicomitidos, que no integran el patrimonio del fiduciario. En consecuencia, los acreedores de éste no tienen acción contra esos bienes, ni tampoco la tienen los acreedores del fiduciante salvo la acción de fraude (pues éste transfirió los bienes, restándolos de su patrimonio). En cuanto a los acreedores del beneficiario, éstos podrán subrogarse en los derechos del mismo.
El fideicomiso o negocio fiduciario se compone de dos relaciones jurídicas: una de contenido real, que comprende la transmisión del bien o derechos del fiduciante al fiduciario y otra personal que comprende la obligación que contrae el Fiduciario de cumplir el "encargo" que constituye la "finalidad" del fideicomiso. Precisamente en esa relación "personal" u "obligatoria" radica el núcleo de deberes que constituyen la actuación del fiduciario.
El fideicomiso se constituye por contrato o por testamento.
El contrato de fideicomiso es consensual, e independiente del acto por el cual se transfiere la propiedad fiduciaria de los bienes de que se trate. Mientras que aquél puede formalizarse por instrumento público o privado, el acto de transferencia fiduciaria deberá cumplir los requisitos de forma según la naturaleza del bien, incluyendo los de registro y publicidad.